¡Tú que amando a la Muerte, vieja y recia querida,
la Esperanza engendraste... esa espléndida loca.
oh Satán, ten piedad de mi larga desdicha!
Charles Baudelaire
En lo profundo del valle de los desesperados, una mirada severa se despierta con el amanecer. A través de las ventanas sin cortinas, la luz fría del alba se esparce por el interior. Un murmullo incesante y amargo atraviesa el aire como un cuchillo que se desliza suave y amenazadoramente sobre un lienzo: en su cansada tenacidad, recuerda el cantar calmo de los grillos. Al levantarse, observa que la tormenta de la noche anterior ha pasado y que la temperatura es agradable. Sus sentidos adormecidos evocan sensaciones ya perimidas y enterradas hace largo tiempo, pero sin trazas de melancolía o añoranza suspirante; sólo, quizás, con una especie de lástima lejana, indiferente y ligeramente burlona, como la que se siente por un antiguo enemigo caído en desgracia. Se dirige hacia afuera con paso resignado; uno, dos, tres, cuatro. No, la distancia a la puerta no ha cambiado tampoco hoy. Sale, respira superficialmente. A su alrededor, la pálida multitud de siempre se amontona, concentrada en un punto, como llevada de una fuerza magnética, irresistible, para volver a separarse con rapidez; todos repiten sin pasión su farsa cotidiana, cada uno consciente de la futilidad de todo intento, pero cada uno dispuesto a perpetrar la pantomima hasta el fin. ¿Qué los motiva? No, ciertamente, clase alguna de pensamiento: todo pensar ha sido resignado tiempo atrás, cuando se comprobó sin dejar lugar a dudas la necesaria trivialidad de todo ejercicio intelectual. Nunca el pensar los había ayudado. Todo lo contrario: precisamente el pensar los había hundido, derruido, despojado de todo color y de toda vida; sólo el pensar, en fin, los había vuelto grises cáscaras, con el semblante derrotado de unos fantasmales bulevares abandonados, y arrojado en aquel cruel abismo, del que sabían que era de todo punto imposible escapar. ¿Un sentimiento, entonces, es lo que espolea sus muertos pasos de comedia? ¿La fe, quizás, o acaso la devoción? ¿O el amor, cansina combinación de ambas? Pero vanamente se buscará la causa de la rutina en tales sentimientos, pues éstos han sido decretados inoperantes y, sobre todo, inapropiados: por separado, o en su conjunto, no provocan –sabemos– más que conductas estúpidas y vergonzosas. No conducen a ningún término conveniente: sólo retienen a quienes los padecen en un limbo de incertidumbres donde nada tiene nombre, donde nada existe más allá de un alarido o un sordo eco de lágrimas, y donde, o bien un impulso ciego se impone y arrastra consigo, como un río embravecido, cualesquiera otras determinaciones o sensaciones, librando las pasiones más bochornosas y desmedidas y sometiéndolo todo a su salvaje imperio; o bien cada gesto, cada conato de acto es sopesado infinitamente en una balanza inmóvil, que jamás decidirá una acción en un sentido u otro, paralizada por un venenoso temor al rechazo o al desengaño. No: en el valle de los desesperados, lo que mueve las ánimas y arrastra los cuerpos y engaña y gobierna y encadena es la agridulce esperanza. La mirada severa contempla los ensayados movimientos, las manos inútiles que rasgan un muro que no caerá, que ni bajo mil cañones caerá; las sombras que se saben impotentes pero persisten en su absurda gesta, prolongando una existencia crepuscular, una existencia que es un círculo infinito, o un laberinto sin salidas. La esperanza los mueve, pero ellos no lo saben, sonríe la mirada severa con una sonrisa cenicienta, mueca muda y atronadora como una habitación vacía. Ellos creen estar desesperados, y con esa convicción se han abandonado en aquella escarpada prisión; pero la peor esperanza es la que no se sabe tal, la que se cree mutilada, inútil, desesperada, la que insiste e insiste llevada por la inercia que le concede la engañosa certidumbre de la perdición. La mirada severa da otra serie de pasos, se acerca a las sombras con el ritmo inconmovible de las agujas del reloj. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… El murmullo crece más y más. Imprime sus acentos aciagos a todo el ambiente: las nubes retroceden y se arremolinan en la lejanía; el viento contiene sus ásperos soplos llameantes; el anillo del horizonte queda del todo velado por la negrura sepulcral; nada parece poder sustraerse a aquella noche de las emociones, a aquel ocaso de la impresión. La mirada severa –se acerca cada vez más, casi está sumergido en ellas– sabe que tuvo la oportunidad de salvar a aquellas criaturas indolentes. Quizás habría bastado una sola palabra, una sola señal para quebrantar las cadenas de la esperanza engañada; tuvo la oportunidad, pero decidió no hacerlo. ¿Por desidia, por egoísmo, por mera indiferencia ante el destino de aquellos seres irremediablemente fuera de toda dicha o desdicha? Difícil adivinarlo. De cualquier modo, ahora es demasiado tarde. Sólo la esperanza que se cree desesperanza ata aquellas sombras al mundo. Demasiado tiempo han tenido las cadenas para formarse, y demasiado sólidas son ahora para ser rotas. Acaso la mirada severa esté, como las sombras, atada a su propia esperanza, a la esperanza de creerse sin esperanzas. Y quizás, como a ellas, es esta misma convicción la que lo encadena para siempre a sus propios repetidos pasos. Uno, dos, tres, cuatro…
Yo, Severiano Díaz
Hace 8 años
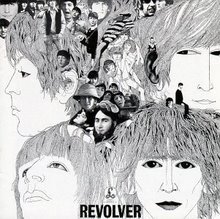
No hay comentarios:
Publicar un comentario