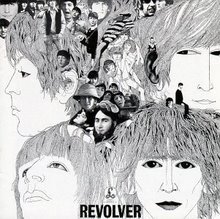UN MOMENTO
Everybody’s making love or else expecting rain
And the Good Samaritan, he’s dressing
He’s getting ready for the show
He’s going to the carnival tonight
On Desolation Row
Bob Dylan
And the Good Samaritan, he’s dressing
He’s getting ready for the show
He’s going to the carnival tonight
On Desolation Row
Bob Dylan
El crepúsculo que siguió (¿o precedió? ¡Tiempo, invento tan confuso, tan vago y artificial concepto!) al día de la rutinaria tragedia se agazapaba por entre las opacas barras de una cortina desvaída mientras Eunice quedaba indefinidamente arrellanada sobre una silla de frío acero, con la mirada fija y pletórica de decisión, pero desorientada, como escudriñando el paisaje en busca de un objeto que acaparase su ávida atención. El panorama que se le entregaba sumiso no exhibía ningún rasgo plausible de desesperación o tristeza; su alma no estaba apagada, sino sólo rendida. Sus pálidas manos no temblaban; su expresión no estaba crispada; su postura, aunque hablaba de cierta afectación, no carecía de calma altivez. La última luz del sol imprimía tonos melancólicos, ya sombríos, ya dotados de un plácido resplandor, a todo aquello en lo que se posaba. Las nubes, que amenazaban deshacerse ante la influencia del viento y el reflejo celeste, parecían detenidas en la contemplación del incierto espectáculo que se desenvolvía –que se estancaba– debajo de sus precarias formas. La escena recordaba a la quietud misteriosa de un lago ensombrecido por algún árbol de contemplativa lobreguez.
¡Quién pudiera penetrar la más honda intimidad de aquel instante! Todo era incertidumbre: la escena se debatía incesante y monótonamente al filo de un abismo desconocido y pertenecía, acaso, al dominio de los márgenes, del límite irresoluto entre campos opuestos o correlativos (no es más que una tribulación del raciocinio pretender una escisión definitiva entre estos conceptos). El momento en su inmensa y dudosa totalidad metaforizaba con ominosa fidelidad el postulado de quienes niegan la esencia y proclaman la diferencia como motor del indeciso tejido de indeterminaciones y formas vagas que constituye lo que algunos necios o ingenuos incurables han llamado realidad.
Eunice, inmóvil silueta, redoma de emociones contenidas, no era sino un delicado e ínfimo detalle en la implacable vastedad de aquella pintura. Sus evocaciones de las horas pasadas surgían como de un ensueño, y sin embargo se revelaban de materialidad casi más sólida en el gris ambiente que los rasgos ingrávidos de la joven. Recuerdos florecían de caprichosas figuras colgadas, de amplios pastizales de un marrón otoñal, de ambulancias que escapaban de un temor sordo, de carnavales estridentes, de motines y marineros, de vacíos adoquines carcomidos por incesantes susurros, de un sosiego y una inquietud vacilante pero perpetua. Alrededor de Eunice, los objetos adquirían, asimismo, la naturaleza volátil que pertenece a la memoria y los sueños.
¿Era calma? ¿Era espantosa agitación? ¿Era acaso niebla lo que velaba a Eunice las impresiones de sus sentidos? Su humanidad se insensibilizaba como consecuencia del efecto inexpresable que conjuraba la sutil sombra de un momento que era vacilación, que era orfandad de sentido. El sonido estaba apagado. La luz crepuscular se atenuaba y parecía emprender una impasible retirada, pero la ciega confusión de la penumbra no aparentaba ganar terreno. Sólo la indefinición elevaba su difuso estandarte.
Entonces, en algún momento (si anterior o posterior, corresponde al terreno de la conjetura), cuando el horizonte vespertino se tornaba borroso y ansiaba emular la iridiscencia del agua tornasolada, una cuerda vibró, una ráfaga sopló, una hoja cayó y un dedo de la pálida mano se movió. La ventana detrás de la dudosa figura reflejaba una sombra. Alguien –si aún era alguien– suspiró veintidós años.
La mano se tomó de la baranda con una convulsión, pensando en un dios o una culpa, y el suspiro se precipitó levemente al vacío.
¡Quién pudiera penetrar la más honda intimidad de aquel instante! Todo era incertidumbre: la escena se debatía incesante y monótonamente al filo de un abismo desconocido y pertenecía, acaso, al dominio de los márgenes, del límite irresoluto entre campos opuestos o correlativos (no es más que una tribulación del raciocinio pretender una escisión definitiva entre estos conceptos). El momento en su inmensa y dudosa totalidad metaforizaba con ominosa fidelidad el postulado de quienes niegan la esencia y proclaman la diferencia como motor del indeciso tejido de indeterminaciones y formas vagas que constituye lo que algunos necios o ingenuos incurables han llamado realidad.
Eunice, inmóvil silueta, redoma de emociones contenidas, no era sino un delicado e ínfimo detalle en la implacable vastedad de aquella pintura. Sus evocaciones de las horas pasadas surgían como de un ensueño, y sin embargo se revelaban de materialidad casi más sólida en el gris ambiente que los rasgos ingrávidos de la joven. Recuerdos florecían de caprichosas figuras colgadas, de amplios pastizales de un marrón otoñal, de ambulancias que escapaban de un temor sordo, de carnavales estridentes, de motines y marineros, de vacíos adoquines carcomidos por incesantes susurros, de un sosiego y una inquietud vacilante pero perpetua. Alrededor de Eunice, los objetos adquirían, asimismo, la naturaleza volátil que pertenece a la memoria y los sueños.
¿Era calma? ¿Era espantosa agitación? ¿Era acaso niebla lo que velaba a Eunice las impresiones de sus sentidos? Su humanidad se insensibilizaba como consecuencia del efecto inexpresable que conjuraba la sutil sombra de un momento que era vacilación, que era orfandad de sentido. El sonido estaba apagado. La luz crepuscular se atenuaba y parecía emprender una impasible retirada, pero la ciega confusión de la penumbra no aparentaba ganar terreno. Sólo la indefinición elevaba su difuso estandarte.
Entonces, en algún momento (si anterior o posterior, corresponde al terreno de la conjetura), cuando el horizonte vespertino se tornaba borroso y ansiaba emular la iridiscencia del agua tornasolada, una cuerda vibró, una ráfaga sopló, una hoja cayó y un dedo de la pálida mano se movió. La ventana detrás de la dudosa figura reflejaba una sombra. Alguien –si aún era alguien– suspiró veintidós años.
La mano se tomó de la baranda con una convulsión, pensando en un dios o una culpa, y el suspiro se precipitó levemente al vacío.